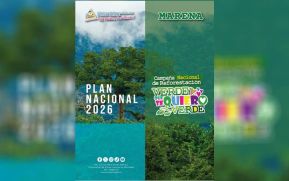Diciembre es un mes cargado de significado para la mayoría de los nicaragüenses. No es sólo que este es el mes del nacimiento de Jesús en un país mayoritariamente cristiano. Tampoco es sólo que este es el último mes del año con promesas de esperanza de un nuevo comienzo en 2016. Este mes de diciembre en Nicaragua también se trata de promesas que ahora se están convirtiendo en realidades para cada vez más sectores de una población que sufre de 500 años de hambre y opresión. Diciembre es no sólo un mes de dar una oportunidad para reflexionar sobre los valores de la solidaridad y el amor, sino que también es un mes lleno de concretas, decisivas y colectivas experiencias para el pueblo nicaragüense.
En diciembre, el catolicismo impregna el aire en este país, con sus rituales sincréticos a la Madre María arraigados en un pasado cuando las iglesias cristianas fueron construidas en la parte superior de los antiguos templos aztecas y la Madre de Jesús fue secretamente asociada a Tonantzin (en otros lugares conocida como la Madre Tierra, Pachamama, Gaia, etc), y en la década de 1560 los habitantes de la aldea nahua de Tezoatega (hoy conocida como El Viejo) se opusieron firmemente a los planes de los españoles para enviar de nuevo al viejo país una imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción que había llegado con una carabela varada. La imagen de la Virgen María se quedó en El Viejo y se convirtió en la Patrona de Nicaragua.
Diciembre es también un mes de despertares amargos para el pueblo nicaragüense, como la noche del 23 de diciembre 1972, cuando un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter destruyó la capital, Managua, matando a decenas de miles e hiriendo a cientos de miles de personas en cuestión de segundos. El toque de queda emitido por la Guardia Nacional de Somoza, con el supuesto objetivo de evitar el saqueo, fue utilizado por las temidas fuerzas represivas del dictador para saquear las casas abandonadas, mientras que los ciudadanos que pagaban sus salarios yacían en el suelo o estaban gritando en la oscuridad, buscando a familiares o simplemente pidiendo ayuda.
"Fue como poner al gato a cuidar la leche", recuerda el investigador académico Miguel Ayerdi, quien afirma que la Guardia Nacional y el régimen de Somoza "se beneficiaron de la situación."
"La gente estaba desesperada, no tenían comida ni nada, por lo que intentaron entrar en algunas tiendas con el fin de saquear, pero la Guardia comenzó a dispararles y mató a un montón de gente desesperada", añade.
La tragedia del terremoto condujo a la comprensión, en una escala masiva, de que el sistema de gobierno opresivo y corrupto de la familia Somoza era una amenaza directa a la vida de todos los nicaragüenses, y de que solamente la lucha frontal contra este les permitiría sobrevivir: "¡Solo el pueblo Salva al Pueblo!” se convirtió en una de las principales consignas coreadas en todos los barrios populares algunos años más tarde, cuando el pueblo nicaragüense se rebeló contra la dinastía Somoza y aplastaron su dominio.
"En la práctica, el terremoto profundizó la crisis política del régimen. En aquel entonces Nicaragua tenía enormes índices de pobreza y exclusión, y el terremoto vino a empeorar los problemas como el acceso al trabajo, la vivienda, la educación digna, salud... la pobreza se agudizó ", recuerda Ayerdi.
Dos años después del devastador terremoto, Diciembre de 1974 trajo a los nicaragüenses esperanza y la prueba de que la victoria contra la sanguinaria dinastía respaldada por el imperio era de hecho posible: la noche del 27 de diciembre, un escuadrón de guerrilleros sandinistas -nombrado como el héroe revolucionario Juan José Quezada- irrumpieron en una fiesta celebrada en la casa del ministro de Somoza José María Castillo en honor al embajador de Estados Unidos. Tomando rehenes de renombre, entre ellos los miembros del cuerpo diplomático y de muchos funcionarios prominentes del régimen, el propio dictador apenas escapó. La operación resultó en la liberación de muchos sandinistas de la cárcel, entre ellos el Comandante Daniel Ortega Saavedra. No fue sólo una victoria sorprendente sobre la dictadura, sino que también era una señal de que el Frente Sandinista había puesto fin a su largo período de silencio, acumulando fuerzas, y el movimiento demostró que estaba listo para comenzar el asalto final contra la tiranía: cinco años más tarde en julio 1979 la dictadura había caído y América Latina logrado una nueva revolución.
El 11 de diciembre de 1978, el sacerdote y poeta asturiano Gaspar García Laviana fue asesinado en un combate contra las fuerzas de la dictadura de Somoza en el Departamento de Rivas en el sur de Nicaragua. El Padre Gaspar, también conocido por su nombre de guerra, comandante Martin, se convirtió en un símbolo de la solidaridad internacionalista y el amor por el pueblo nicaragüense. Sociólogo y sacerdote, Laviana llegó a Nicaragua en 1969 desde España para trabajar como misionero en el municipio de Tola, en Rivas, ahora famoso por sus eventos internacionales de surf. Allí, trabajó con campesinos pobres y fue testigo de todo el terror y la represión desatada por el régimen en contra de aquellos que se atrevieron a reclamar sus derechos, en este caso los derechos de las familias de trabajadores rurales de la tierra.
Luis Lovato Blanco, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de Managua, internacionalista comprometido con la preservación de la memoria y el legado de Laviana, nos dice que el padre asturiano "tomó una postura radical, sobre todo después de darse cuenta lo que la dictadura militar de Somoza era realmente, en particular la corrupción de los altos oficiales de la Guardia Nacional", desde la prostitución y la delincuencia hasta el tráfico de influencias. Estas “actitudes represivas y corruptas dentro de la Guardia le llevaron a entrar en contacto con algunos cuadros sandinistas, especialmente con Camilo Ortega" (el hermano del presidente Daniel Ortega, asesinado por la Guardia Nacional de Somoza). Lovato Blanco dice que fue en la Navidad de 1977, un año antes de su muerte, que el Padre Gaspar decidió unirse a la guerrilla con el fin de tomar las armas contra la dictadura.
Un ex compañero de armas de García Laviana, el comandante guerrillero Javier Pichardo relata sus recuerdos del sacerdote asturiano. Pichardo explica que en aquel entonces, para el pueblo de su generación, participar en la lucha armada contra la dictadura se convirtió en un imperativo, “…porque era algo vergonzoso -no era justo permitir que semejante dictadura sanguinaria se mantuviera en el poder”. Según Pichardo, al igual que él y todos sus compañeros, el padre Gaspar García "tenía su parroquia en Tola y experimentó de primera mano los niveles de injusticia que existían a su alrededor y llegó a la conclusión de que no tenía otra opción más que unirse al Frente Sandinista con el fin de ayudar a solucionar esos problemas".
"Gaspar era una persona muy noble y murió a causa de su noble naturaleza", explica Pichardo. Según el comandante guerrillero, Laviana fue asesinado a traición por una persona que conocía la ubicación de sus fuerzas guerrilleras. El Padre Gaspar, en contra de la opinión de sus compañeros, permitió que el informante abandonara la aldea. El hombre se fue directamente a la Guardia Nacional y dijo a los soldados dónde estaban los guerrilleros. Gaspar García fue asesinado en una emboscada más tarde ese día.
En la Nicaragua de hoy ya no es necesario sacrificar a generaciones enteras a fin de que las perspectivas de un nivel de vida digna estén más cerca de las grandes mayorías: la juventud nicaragüense hoy llevan recuerdos muy distantes del pasado. En algunos casos -y esto es un motivo de preocupación- apenas existen esos recuerdos. Hoy en día, millones de juguetes se distribuyen a los niños de familias de bajos ingresos en Nicaragua, y cientos de miles de estudiantes que terminan su bachillerato reciben bonos solidarios por parte del gobierno para que puedan celebrar al final del año escolar. En los días del Padre Gaspar, diciembre significaba la muerte y el combate. Hoy en día, el gobierno anuncia planes para desarrollar aún más la ya impresionantes -en términos históricos- infraestructuras recreativas del país, construyendo o reconstruyendo 134 parques en todos los municipios del país.
El 22 de diciembre de 2015, 43 años después del devastador terremoto que destruyó Managua, millones de nicaragüenses de todas las edades participaron del último "ejercicio multi-amenaza" del año, que se ideó para capacitar a la población para hacer frente a múltiples catástrofes, desde terremotos e incendios a tsunamis y huracanes - una necesidad vital para un país tan expuesto a los desastres naturales como Nicaragua. Donde los regímenes represivos y corruptos de ayer llevaron desesperación y muerte a los que se suponía que debían proteger, el Gobierno Sandinista de hoy lleva justicia y esperanza, solidaridad y seguridad. Diciembre 2015 ofrece una oportunidad para que todos en Nicaragua valoren estos logros aún más.
(Esta es una traducción libre hecha por el equipo de El 19 Digital. Puede leer el artículo original, en inglés, en este ENLACE).